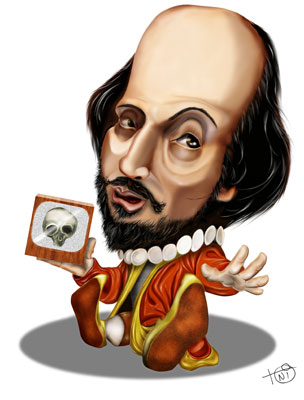Político y filósofo inglés. N. el 22 en. 1561 en Londres. Hijo de Sir Nicolás Bacon, que llegó a ser Lord del Sello Privado durante el reinado de Isabel I. Estudió en Cambridge. Vivió en París formando parte de la embajada de Inglaterra. Nombrado consejero extraordinario del reino y elegido para la Cámara de los Comunes por la misma Isabel, no desarrolló plenamente su carrera política hasta que Jacobo I Estuardo ascendió al trono. Ambicioso, no reparó en redactar la acusación contra el Conde de Essex, que le había dispensado anteriormente su protección, cuando éste conspiró contra Isabel I. Jacobo, halagado en su absolutismo, le designó sucesivamente Procurador General (1607), Fiscal General (1613), Lord del Sello Privado (1617) y Gran Canciller (1618). Recibió, asimismo, los títulos de Barón de Verulam y Vizconde de San Albano. Acusado de venalidad en el ejercicio de sus cargos por el Parlamento, tuvo que abandonar la carrera política. M. el 9 abr. 1626, yaretirado, cuando intentaba comprobar los efectos del frío en la conservación de los alimentos.
martes, 16 de agosto de 2011
Hugo Grocio (1583-1645), fue un jurista holandés a quien se le atribuye la paternidad de la sistematización de la ciencia del derecho internancional público, disciplina fundada siglos antes por Francisco de Vitoria. Su mayor renombre se debe a su obra jurídica, especialmente al tratado, escrito en latín, Del Derecho de la Guerra y de la Paz, que fue publicado por primera vez en Amsterdam en 1625. De esta obra se dice que llegó a ejercer una influencia extraordinaria, porque “en ella se expone históricamente cómo los pueblos se comportan unos con los otros en las relaciones de la guerra y de la paz, y cuales son las normas que entre ellos se siguen” (Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, FCE, 1981, tomo 3, p. 330). También sobre la calidad y el alcance de su pensamiento, el filósofo Dilthey nos dice: “su erudición universal estaba al servicio de la obra de establecer un nuevo orden de la sociedad, independiente de las religiones, basado en la razón, de atemperar las luchas confesionales y poner, si posible, término a ellas. Con éste propósito desarrolló una jurisprudencia universal, un derecho natural y un derecho de gentes” (Dilthey, Hombre y mundo en los siglos XVI y XVIII, México, FCE, 1978, p. 288). Por tales razones, el objetivo de este artículo es citar los comentarios de algunos historiadores del pensamiento político acerca del de Grocio, y hacer el esfuerzo por presentar un esquema de sus ideas acerca del derecho de guerra y paz.
El proceso de progresiva secularización de la sociedad, así como la crítica a la inadecuación de las instituciones políticas y eclesiásticas que culminaron en la Reforma, exigían una nueva manera de plantearse el problema de la relación entre lo público y lo privado o, lo que es lo mismo, la cuestión de la articulación entre la esfera de la moral y la de la praxis política en la que la primera ha de tener lugar.
Utopía está dividida en dos partes. En la primera, escrita después de la segunda, Moro se lanza a una enérgica crítica de la situación política y social de Europa, centrándose especialmente en la Inglaterra de mediados del siglo XVI. Todos los males que acechan al hombre no son producto de un designio divino ni surgen de su propia naturaleza. En contra de la tesis mantenida por Hobbes (homo homini, lupus), Moro afirma la bondad e inocencia connaturales al hombre. Todo desorden y mal moral es siempre fruto de una mala organización y gestión de lo público. Son las instituciones y organizaciones sociales y políticas las responsables de la entidad moral de los sujetos que bajo ellas se desarrollan. Nuestros destinos no dependen de ninguna finalidad inmanente (formas, esencias, naturalezas) o trascendente (Dios, inmortalidad, etc.) a nosotros mismos. Antes bien, el bien y el mal morales se juegan siempre en el tablero de lo histórico, es decir: en lo político y social mismos.
Por este motivo Utopía, término originalmente acuñado por Moro, designa un "no-lugar" o un "lugar ilocalizable en ningún sitio" por cuanto es un ideal, un horizonte futuro, aunque razonablemente posible y realizable a través de la praxis política. Esto implica la aceptación por parte de Tomas Moro de la posibilidad histórica de un progreso de la humanidad. Utopía no es una fábula ni un mero divertimento literario del autor. Utopía es el límite que se ha de hallar presente en nuestra mirada si lo que queremos es construir un mundo en el que todos los males (morales, políticos, religiosos) sean erradicados por completo.
Utopía está dividida en dos partes. En la primera, escrita después de la segunda, Moro se lanza a una enérgica crítica de la situación política y social de Europa, centrándose especialmente en la Inglaterra de mediados del siglo XVI. Todos los males que acechan al hombre no son producto de un designio divino ni surgen de su propia naturaleza. En contra de la tesis mantenida por Hobbes (homo homini, lupus), Moro afirma la bondad e inocencia connaturales al hombre. Todo desorden y mal moral es siempre fruto de una mala organización y gestión de lo público. Son las instituciones y organizaciones sociales y políticas las responsables de la entidad moral de los sujetos que bajo ellas se desarrollan. Nuestros destinos no dependen de ninguna finalidad inmanente (formas, esencias, naturalezas) o trascendente (Dios, inmortalidad, etc.) a nosotros mismos. Antes bien, el bien y el mal morales se juegan siempre en el tablero de lo histórico, es decir: en lo político y social mismos.
Por este motivo Utopía, término originalmente acuñado por Moro, designa un "no-lugar" o un "lugar ilocalizable en ningún sitio" por cuanto es un ideal, un horizonte futuro, aunque razonablemente posible y realizable a través de la praxis política. Esto implica la aceptación por parte de Tomas Moro de la posibilidad histórica de un progreso de la humanidad. Utopía no es una fábula ni un mero divertimento literario del autor. Utopía es el límite que se ha de hallar presente en nuestra mirada si lo que queremos es construir un mundo en el que todos los males (morales, políticos, religiosos) sean erradicados por completo.
-FRANCISO DE VICTORIA: (Burgos o Vitoria, España; 1483/1486 - Salamanca, España; 12 de agosto de 1546)
es uno de los grandes humanistas españoles. En su obra Las relaciones teológicas, condensa todo su pensamiento político. Vitoria no concibe la humanidad sin organización social ni orden político, que tiene como finalidad el bien común. Es monárquico, ya que considera que la monarquía no se encuentra por encima de las leyes, pero condena a los hombres que se revelan contra sus reyes. Vitoria es uno de los creadores del Derecho internacional.
es el conocido teórico del Estado, que según Norberto Bobbio dio inicio a las modernas concepciones del Estado y del derecho. Conceptos tales como los de “estado de naturaleza”, “contrato social” y “leyes naturales” hacen perfectamente reconocible a nuestro autor. Sin embargo, estas nociones, ya se hacían manifiestas en algunas teorías del estado, algo anteriores a la suya. En concreto, y la que será objeto de nuestra reflexión, es la teoría sobre el origen del Estado de Francisco De Vitoria, tal y como él mismo la expone en sus “Relecciones”, particularmente la que se refiere a“la potestad civil”, en donde encontraremos los conceptos antes mencionados en relación con el origen del Estado y el alcance de los derechos “natural” y “positivo”, y cómo a través del primero tanto Vitoria como Hobbes justifican el segundo.
Jean Bodin
Juan Bodino (francés: Jean Bodin) (Angers, 1529/30 - † Laon, 1596) fue un destacado intelectual francés que desarrolló sus ideas en los campos de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía. Sus aportes a la teoría del Estado, en particular mediante el concepto de soberanía, han sido de gran importancia para la modernidad y conservan en gran medida su valor.
Jean Bodin escribe y piensa en el contexto de las guerras de religión entre calvinistas (hugonotes) y católicos en la Francia del XVI. Afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de una sociedad, que deberían ponerse de acuerdo en una persona o institución para que ejerza la autoridad y gobierne. Por ello, el poder político debiera ser el resultado de un pacto, pero una vez concretado ese pacto, la persona que ostente la autoridad deberá tener todo el poder y ha de ser obedecida por todos.
Para Bodin, Dios es el fundamento de la razón humana y de la naturaleza humana. Y luego los Hombres se ponen de acuerdo para buscar una autoridad. Por ello el Estado no ha de estar determinado por la Iglesia, pero sí ha de respetarla.
Existen diversas formas posibles de gobierno, teniendo en cuenta dónde se concentra la soberanía:
a) En la democracia el pueblo como cuerpo posee el poder soberano. b) En la aristocracia la soberanía es poseída por una menor parte de dicho cuerpo. c) En la monarquía la soberanía se concentra en una persona.
TEORIA CUANTITATIVA
Al ser también un gran economista, Jean Bodin propuso una teoría (teoría cuantitativa), la cual afirma que el nivel general de precios depende de la cantidad total de dinero en circulación. Más específicamente se expresa mediante la llamada "ecuación cuantitativa" que afirma que la masa monetaria M, multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, V, es igual al producto de las transacciones realizadas, T, por el precio de los bienes, P: M.V = T.P. Si V representa la cantidad promedio de veces que se gasta la unidad monetaria durante un período dado de tiempo, el producto MV representa entonces la cantidad global de dinero gastada en ese período; el producto TP, por otra parte, indica el total del dinero que se ha empleado en todas las transacciones realizadas, pues el mismo sintetiza el volumen de la producción global (T) y el nivel de precios existente. La ecuación, por lo tanto, es en cierta medida tautológica, ya que en principio no formula ninguna relación causal. No obstante, sirve como adecuado marco de referencia para el análisis y permite explicar cómo la oferta de dinero influencia el nivel general de precios, pudiendo originar inflación cuando ella sube sin que descienda la velocidad de circulación o aumente el conjunto de bienes y servicios, que en la ecuación aparecen implícitamente en el valor de T. Esta es la formulación originalmente presentada por Irving Fisher que ha servido como punto de partida para los amplios desarrollos teóricos actuales.
John Locke
John Locke (Wrington, 29 de agosto de 1632 - Essex, 28 de octubre de 1704) fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno.
Locke partió del estudio de Descartes para establecer su teoría del conocimiento, pero no pudo admitir que hubiera en el ser humano ideas innatas (ideas que están en nuestro entendimiento desde que nacemos), como mantenía Descartes. Y es que, según Locke, todo conocimiento deriva de la experiencia sensible, lo que quiere decir que, las ideas no son fruto de la creación espontanea de la inteligencia humana o de la intuición, sino más bien de la observación del mundo. Estas ideas son características del empirismo moderno o también llamado empirismo inglés.
Según esto, la génesis de las ideas proviene de la experiencia, pero esta, a la vez nos impone dos límites. El primero es, que el conocimiento no puede ir más allá de la experiencia, y el segundo, que solo podemos tener la certeza de lo que está en nuestros límites de la experiencia.
Con estas ideas, Locke, se aparta del racionalismo cartesiano para dar lugar a una nueva corriente filosófica, el empirismo.
Según Locke, los hombres también tienen derechos naturales, y entre ellos está el de la propiedad y el de poder heredar la propiedad.
El pacto social.
En el estado natural, antes de la existencia de los gobiernos, era difícil la propia defensa. Este es uno de los inconvenientes del estado de la naturaleza, por lo que para asegurar la propia vida, la libertad y la propiedad, los hombres se pusieron de acuerdo para la creación de un nuevo orden social, un gobierno. A esto se le conoce como contrato social. Mediante dicho contrato o pacto, el hombre, reconoce una autoridad pública dirigente, a condición de que esta última se comprometa a respetar y a hacer respetar los derechos naturales.
Cuando el soberano o el gobierno trate de traspasar esos límites, convirtiéndose en un gobierno despótico y opresor, el pacto social se anula automáticamente y el pueblo tiene derecho a rebelarse y a emplear la fuerza contra el mal gobierno.
El gobierno social.
El único medio para impedir que la autoridad soberana se convierta en despótica es la división de la soberanía o la división de los poderes. Los dos fundamentales son el legislativo y el ejecutivo. El tercero es el poder federativo.
El legislativo organiza la forma en la que el Estado debe emplear la fuerza para proteger a los ciudadanos; el ejecutivo, que asegura la aplicación de las leyes positivas en el interior; y el federativo se encarga del exterior, es decir, para todo lo que concierne a la paz, a la guerra y al comercio.
Es necesario que esos poderes estén en manos distintas, para que no haya tentación de abuso de poder, como puede ocurrir si están reunidos en una sola persona o en un grupo.
También es necesario que estén limitados, vigilados y asegurados por el pueblo mediante el derecho de insurrección.
Según Locke, el poder legislativo debe ser capaz de deponer e incluso castigar al ejecutivo cuando sea necesario, ya que este último está subordinado al Parlamento legislativo. Por el contrario, no existe poder alguno que se sitúe por encima del legislativo, tan solo, el ya citado derecho a la insurrección.
Estas ideas políticas de Locke influyeron de forma decisiva en el posterior desarrollo y organización de las democracias occidentales.
La disolución del gobierno.
Para Locke, la revolución es aceptada cuando hay que enfrentarse a la tiranía o contra cualquier usurpación del poder. Pero es injusta toda rebelión contra un gobierno legal.
Esta acción se puede justificar ya que el gobernante y los gobernados se encuentran en estado de naturaleza, y por tanto son iguales. Y en esa situación los hombres pueden defender sus derechos contra aquellos que no los respeten
Y es que, por encima del aparato de la autoridad está el derecho de insurrección. Según Locke, cuando el pueblo se considere en condiciones miserables, puede rebelarse contra quienes quiera que sean los gobernantes, no importa que éstos sean "sagrados y divinos, que desciendan, o hayan sido autorizados por los cielos o que hayan venido de donde quieran".
La insistencia de Locke en que la rebelión es una ley superior a la ley del Estado ha llevado a la idea de que la obediencia continua a la ley es un alto encargo para el pueblo. Por lo que los oponentes a la idea de un gobierno democrático mantienen que haciendo que la norma política dependa del consentimiento del gobernado hace que haya una frecuente semilla para la rebelión.
Locke no niega eso, pero afirma que su hipótesis no invita a la anarquía y a la rebelión más que cualquier otra forma de gobierno, y que todo depende de la situación, buena o mala, en que se encuentren los gobernados.
Locke partió del estudio de Descartes para establecer su teoría del conocimiento, pero no pudo admitir que hubiera en el ser humano ideas innatas (ideas que están en nuestro entendimiento desde que nacemos), como mantenía Descartes. Y es que, según Locke, todo conocimiento deriva de la experiencia sensible, lo que quiere decir que, las ideas no son fruto de la creación espontanea de la inteligencia humana o de la intuición, sino más bien de la observación del mundo. Estas ideas son características del empirismo moderno o también llamado empirismo inglés.
Según esto, la génesis de las ideas proviene de la experiencia, pero esta, a la vez nos impone dos límites. El primero es, que el conocimiento no puede ir más allá de la experiencia, y el segundo, que solo podemos tener la certeza de lo que está en nuestros límites de la experiencia.
Con estas ideas, Locke, se aparta del racionalismo cartesiano para dar lugar a una nueva corriente filosófica, el empirismo.
Según Locke, los hombres también tienen derechos naturales, y entre ellos está el de la propiedad y el de poder heredar la propiedad.
El pacto social.
En el estado natural, antes de la existencia de los gobiernos, era difícil la propia defensa. Este es uno de los inconvenientes del estado de la naturaleza, por lo que para asegurar la propia vida, la libertad y la propiedad, los hombres se pusieron de acuerdo para la creación de un nuevo orden social, un gobierno. A esto se le conoce como contrato social. Mediante dicho contrato o pacto, el hombre, reconoce una autoridad pública dirigente, a condición de que esta última se comprometa a respetar y a hacer respetar los derechos naturales.
Cuando el soberano o el gobierno trate de traspasar esos límites, convirtiéndose en un gobierno despótico y opresor, el pacto social se anula automáticamente y el pueblo tiene derecho a rebelarse y a emplear la fuerza contra el mal gobierno.
El gobierno social.
El único medio para impedir que la autoridad soberana se convierta en despótica es la división de la soberanía o la división de los poderes. Los dos fundamentales son el legislativo y el ejecutivo. El tercero es el poder federativo.
El legislativo organiza la forma en la que el Estado debe emplear la fuerza para proteger a los ciudadanos; el ejecutivo, que asegura la aplicación de las leyes positivas en el interior; y el federativo se encarga del exterior, es decir, para todo lo que concierne a la paz, a la guerra y al comercio.
Es necesario que esos poderes estén en manos distintas, para que no haya tentación de abuso de poder, como puede ocurrir si están reunidos en una sola persona o en un grupo.
También es necesario que estén limitados, vigilados y asegurados por el pueblo mediante el derecho de insurrección.
Según Locke, el poder legislativo debe ser capaz de deponer e incluso castigar al ejecutivo cuando sea necesario, ya que este último está subordinado al Parlamento legislativo. Por el contrario, no existe poder alguno que se sitúe por encima del legislativo, tan solo, el ya citado derecho a la insurrección.
Estas ideas políticas de Locke influyeron de forma decisiva en el posterior desarrollo y organización de las democracias occidentales.
La disolución del gobierno.
Para Locke, la revolución es aceptada cuando hay que enfrentarse a la tiranía o contra cualquier usurpación del poder. Pero es injusta toda rebelión contra un gobierno legal.
Esta acción se puede justificar ya que el gobernante y los gobernados se encuentran en estado de naturaleza, y por tanto son iguales. Y en esa situación los hombres pueden defender sus derechos contra aquellos que no los respeten
Y es que, por encima del aparato de la autoridad está el derecho de insurrección. Según Locke, cuando el pueblo se considere en condiciones miserables, puede rebelarse contra quienes quiera que sean los gobernantes, no importa que éstos sean "sagrados y divinos, que desciendan, o hayan sido autorizados por los cielos o que hayan venido de donde quieran".
La insistencia de Locke en que la rebelión es una ley superior a la ley del Estado ha llevado a la idea de que la obediencia continua a la ley es un alto encargo para el pueblo. Por lo que los oponentes a la idea de un gobierno democrático mantienen que haciendo que la norma política dependa del consentimiento del gobernado hace que haya una frecuente semilla para la rebelión.
Locke no niega eso, pero afirma que su hipótesis no invita a la anarquía y a la rebelión más que cualquier otra forma de gobierno, y que todo depende de la situación, buena o mala, en que se encuentren los gobernados.
Thomas Hobbes
Thomas Hobbes (5 de abril de 1588 – 4 de diciembre de 1679), fue un filósofo inglés, cuya obra Leviatán (1651) estableció la fundación de la mayor parte de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político.
La filosofía pólítica y la teoría social de Hobbes representan una evidente reacción contra las ideas descentralizadoras (parlamentarismo) y la libertad ideológica y de conciencia que proponía la Reforma, en la que él avistaba el peligro de conducir inevitablemente a la anarquía, el caos y la revolución, de forma para él fue necesario justificar y fundamentar la necesidad del absolutismo como política ideal con la que soslayar dichos "males". Es inevitable instaurar una autoridad absoluta cuya ley sea la jerarquía máxima y tenga que ser obedecida por todos sin excepción.
El Estado es un "artificio" que surge para remediar un hipotético estado de naturaleza en el que los hombres, guiados por el instinto de supervivencia, el egoísmo y por la ley del más fuerte (la ley de la selva), se hallarían inmersos en una guerra de todos contra todos que haría imposible el establecimiento de sociedades (y una cultura) organizadas en las que reinara la paz y la armonía. Sin un Estado o autoridad fuerte sobrevendría el caos y la destrucción (la anarquía), convirtiéndose el hombre en un lobo para los otros hombres, según la célebre frase de Hobbes: "homo hominis, lupus".
La propia naturaleza nos otorga una razón que nos provee de ciertas "leyes naturales" que son como "dictados de la recta razón sobre cosas que tienen que ser hechas o evitadas para preservar nuestra vida y miembros en el mismo estado que gozamos". Por ello, el hombre encuentra dentro de sí la necesidad de establecer unas leyes que le permitan vivir en paz y en orden; necesidad que se realiza mediante un pacto o contrato social mediante el cual, los poderes individuales se transfieren a "un solo hombre" o a "una asamblea de hombres": el Estado o Leviatán que, como el monstruo bíblico, se convierte en el soberano absoluto y cuyo poder aúna todos los poderes individuales.
La filosofía pólítica y la teoría social de Hobbes representan una evidente reacción contra las ideas descentralizadoras (parlamentarismo) y la libertad ideológica y de conciencia que proponía la Reforma, en la que él avistaba el peligro de conducir inevitablemente a la anarquía, el caos y la revolución, de forma para él fue necesario justificar y fundamentar la necesidad del absolutismo como política ideal con la que soslayar dichos "males". Es inevitable instaurar una autoridad absoluta cuya ley sea la jerarquía máxima y tenga que ser obedecida por todos sin excepción.
El Estado es un "artificio" que surge para remediar un hipotético estado de naturaleza en el que los hombres, guiados por el instinto de supervivencia, el egoísmo y por la ley del más fuerte (la ley de la selva), se hallarían inmersos en una guerra de todos contra todos que haría imposible el establecimiento de sociedades (y una cultura) organizadas en las que reinara la paz y la armonía. Sin un Estado o autoridad fuerte sobrevendría el caos y la destrucción (la anarquía), convirtiéndose el hombre en un lobo para los otros hombres, según la célebre frase de Hobbes: "homo hominis, lupus".
La propia naturaleza nos otorga una razón que nos provee de ciertas "leyes naturales" que son como "dictados de la recta razón sobre cosas que tienen que ser hechas o evitadas para preservar nuestra vida y miembros en el mismo estado que gozamos". Por ello, el hombre encuentra dentro de sí la necesidad de establecer unas leyes que le permitan vivir en paz y en orden; necesidad que se realiza mediante un pacto o contrato social mediante el cual, los poderes individuales se transfieren a "un solo hombre" o a "una asamblea de hombres": el Estado o Leviatán que, como el monstruo bíblico, se convierte en el soberano absoluto y cuyo poder aúna todos los poderes individuales.
Nicolas Maquiavelo
Nicolás Maquiavelo nació en el pequeño pueblo de San Casciano in Val di Pesa, a unos quince kilómetros de Florencia el 3 de mayo de 1469, hijo de Bernardo Machiavelli (abogado perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente de Florencia) y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas y de orígenes nobiliarios pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre.
Entre 1494 y 1512 Maquiavelo estuvo a cargo de una oficina pública. Viajó a varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia, y después fue exiliado y despachado a San Casciano. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz
Maquiavelo es un pensador, pero sin un sistema filosófico concreto, un humanista con nostalgia de la grandeza de la antigua Roma; patriota, sin principios éticos y oportunista. Si Tomás Moro es un idealista, Maquiavelo está en el extremo opuesto. No se distinguió ni por su amor ni por su respeto a sus semejantes. Procurar el bien moral o material del pueblo quedaba relegado frente al objetivo de afianzar el poder del déspota. Los dos valores centrales del Renacimiento: racionalidad y libertad se aplican también a la visión renacentista de la sociedad y del pensamiento. El progreso en la historia depende de la acción del hombre y no de la intervención divina. Para pensadores como Pico y Campanella el hombre es capaz de construir racionalmente una sociedad de seres libres e iguales: el orden político ha de ser el reflejo de estos valores. Maquiavelo rechazó cuanto fuera idealismo y teoría y aplicó el sentido práctico. La política nada tenía que ver con la moral, la ética o la religión.Aunque Maquiavelo nunca lo dijo, se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", ya que resume muchas de sus ideas.
El estado:
Maquiavelo tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana: para él el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, sólo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás; sólo un estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Fue el primero en usar la palabra estado en su sentido moderno. Algunos le atribuyen la invención de la dictadura moderna y su consiguiente Realpolitik, como expresión específicamente distinta de las antiguas formas de totalitarismo. Sus ideas políticas estaban impregnadas de sentido práctico y una visión realista de gobierno.
Entre 1494 y 1512 Maquiavelo estuvo a cargo de una oficina pública. Viajó a varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia, y después fue exiliado y despachado a San Casciano. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz
Maquiavelo es un pensador, pero sin un sistema filosófico concreto, un humanista con nostalgia de la grandeza de la antigua Roma; patriota, sin principios éticos y oportunista. Si Tomás Moro es un idealista, Maquiavelo está en el extremo opuesto. No se distinguió ni por su amor ni por su respeto a sus semejantes. Procurar el bien moral o material del pueblo quedaba relegado frente al objetivo de afianzar el poder del déspota. Los dos valores centrales del Renacimiento: racionalidad y libertad se aplican también a la visión renacentista de la sociedad y del pensamiento. El progreso en la historia depende de la acción del hombre y no de la intervención divina. Para pensadores como Pico y Campanella el hombre es capaz de construir racionalmente una sociedad de seres libres e iguales: el orden político ha de ser el reflejo de estos valores. Maquiavelo rechazó cuanto fuera idealismo y teoría y aplicó el sentido práctico. La política nada tenía que ver con la moral, la ética o la religión.Aunque Maquiavelo nunca lo dijo, se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", ya que resume muchas de sus ideas.
El estado:
Maquiavelo tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana: para él el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, sólo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás; sólo un estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Fue el primero en usar la palabra estado en su sentido moderno. Algunos le atribuyen la invención de la dictadura moderna y su consiguiente Realpolitik, como expresión específicamente distinta de las antiguas formas de totalitarismo. Sus ideas políticas estaban impregnadas de sentido práctico y una visión realista de gobierno.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)